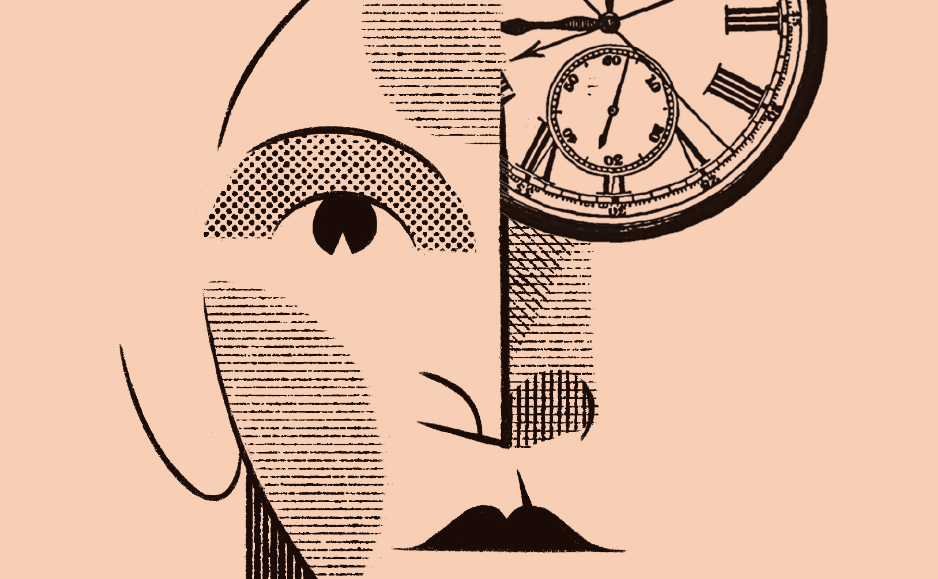Un clásico de la ficción especulativa que ve la luz en español por primera vez bajo la traducción de Helen Torres y el sello consonni. Una novela comparada con títulos como Los desposeídos, de Ursula K. Le Guin, o El cuento de la criada, de Margaret Atwood
Marge Piercy
TRES
Connie estaba encerrada en aislamiento, sentada en el suelo con las rodillas recogidas junto al pecho cerca del radiador con fugas, saliendo lentamente de una ingente dosis de drogas. El cuerpo débil, diluido, inútil; aún sentía náuseas, le dolía la cabeza, tenía los ojos y la garganta como papel de lija, la lengua hinchada en la boca seca. Al menos ahora podía pensar. Ya no sentía el cerebro como un bulto aplastado en la base del cráneo, y el lento, helado peso del tiempo empezaba a avanzar poco a poco.
Ya sus labios estaban partidos, la piel agrietada por los tranquilizantes, las entrañas como piedras, las manos temblorosas. Pero había dejado de toser. Los sedantes parecían suprimir la tos crónica que le hacía escupir flema sanguinolenta. La llegada había sido tan dura, tan lúgubre. La primera vez aquí, había tenido pánico al resto de pacientes: violentos, locos, animales fuera de control. Había aprendido. Era al personal a quien tenía que vigilar. Pero la desesperación de estar encerrada aquí otra vez había vuelto a hervir en su interior hacía dos mañanas, cuando los pacientes de su pabellón se habían puesto en cola para recibir su dosis de Thorazine líquido, y ella se había negado. Las pastillas podía tirarlas por el retrete, pero no podía librarse del líquido, y eso era una tortura. Había luchado ciegamente hasta que le metieron una inyección que la derrumbó.
Dejarse llevar así había hecho que la machacaran más duramente. Todavía estaba en aislamiento, después de que le inyectaran una dosis cuatro veces más fuerte que la dosis contra la que había luchado. El cautiverio se expandía frente a ella, una sala sin puertas ni ventanas, bostezando bajo la tenue luz de unas bombillas. Seguramente moriría aquí. Su corazón iría latiendo cada vez más lentamente hasta detenerse, como un reloj sin cuerda. Al pensar eso, el corazón empezó a latirle con fuerza en el pecho. Observó la sala, vacía salvo por el colchón y unas manchas extrañas, nombres, fechas, palabras garabateadas de cualquier manera en la pared con sangre, uñas, trozos de lápices, mierda… ¿Cómo había llegado a este lugar tan desesperado?
Con la cabeza recostada contra la pared, pensó que esta vez sería peor: la última vez había creído estar enferma, se había revolcado en autocomplacencia y autodesprecio como en un manantial de aguas sulfurosas, despellejándose viva. Todos esos expertos sentados en línea frente a ella, un jurado vestido de blanco médico y negro judicial: trabajadores sociales, asistentes sociales, consejeros escolares, psiquiatras, médicos, enfermeras, psicólogos clínicos, oficiales de la condicional…, todas esas caras frías y astutas la habían atrapado y atado entre sus redes de jerga adornada con diminutos anzuelos punzantes que le habían atravesado la carne y habían vertido en ella un lento veneno debilitador. Estaba marcada con los estigmas sangrantes de la vergüenza. Había querido cooperar, ponerse bien. A pesar de lo mal que se sentía, se tiraba en un rincón y gemía y gemía, derribada por la culpa; eso también era parte de estar enferma: demostraba que era una enferma más que una mala persona. Rezar cien Padrenuestros. Decir que entiendes lo enferma que estás y que quieres aprender a superarlo. Que quieres dejar de portarte mal. Hablar en el grupo de terapia de los martes (pero no demasiado y nunca sobre el personal ni sobre lo abominable que es este lugar) y ofrecerte voluntaria para limpiar a los pacientes incontinentes.
—Como madre, sus acciones son vergonzosas y descontroladas —había amenazado la trabajadora social, enfadada y aburrida a la vez.
Angelina estaba sentada en una silla de oficina con las piernas colgando sin tocar el suelo mientras chupaba un lápiz del escritorio de la trabajadora social. Connie quería quitarle el lápiz. Intoxicación por plomo: ¡nunca chupes lápices! Pero no se atrevía a tocar a su hija delante de la burócrata de Protección de Menores. Angelina ya lo había chupado y obviamente quería seguir; tener algo para chupar era un gran acontecimiento para ella. Esta tarde la enviarían a un centro de protección de menores mientras Connie esperaba una «resolución del caso». Su caso había sido resuelto, de acuerdo. «Abuso intencional con daños en la persona o la salud de un menor de edad», habían dicho, pero también habían dicho que ella no era responsable de sus actos. No dejaban de repetir lo hermosa que era Angelina, y Connie sospechaba que en parte demostraban su sorpresa por que su hija tuviera la piel tan clara.
—No será difícil colocarla, aunque tenga cuatro años —escuchó que decía la trabajadora social a un oficial de la condicional—. No parece… quiero decir, podría ser cualquier cosa.
Eso era en lo que la gente blanca se fijaba con su niña, pero Angelina se parecía a ella, sin duda: la anchura de su sensual nariz aguileña maya, la boca pequeña, ahora enfadada mientras hacía pucheros, el mentón delicado, los ojos negros como almendras brillantes. De hecho, lo que Connie veía cuando miraba a su hija era una pequeña dosis de sí misma. Ella misma encogiéndose de miedo en una silla, gimoteando. Ella intentando proyectar su diminuta barbilla hacia adelante y soltando un gruñido rabioso como si fuera un mono: «¡Lo haré, lo haré, lo haré, yo también lo haré!». Ella empezando de nuevo una vez más con las mismas probabilidades que antes de llevarse unas cuantas patadas en los dientes.
Después de que Claud muriera de hepatitis en Clinton, lo había llorado en un frenesí de sedantes y alcohol que la había dejado demacrada, zambulléndose en el olvido y deseando estar muerta. Se había quedado sentada en una silla durante semanas, dejando que Angelina llorara y chillara hasta dormirse, hambrienta y muerta de miedo. Connie se había desgarrado con las uñas, con pastillas, con botellas, con falta de comida y con todos los venenos posibles menos el suicidio explícito, hasta que tuvo una pesadilla y una tarde se despertó temblando de sudor tirada en el sofá, justo bajo la ventana de la calle Norfolk, con las luces azules del techo de un patrullero.
Soñó que Claud renacía: que su dolor por el duelo lo había arrastrado fuera de la tumba y había conducido su alma sin descanso hasta el cuerpo de un bebé. Incluso ahora, al salir de su madre yonqui, sacaban a Claud al mundo ya adicto, y allí estaba esperándolo la olla mal colocada al borde de la cocina que lo dejaría ciego y sellaría su rostro para siempre a la luz del mundo. Reformatorios, jurados, condenas inferiores a seis años para niños con delitos federales, esas despreciables sentencias indeterminadas de entre sesenta días y seis años, todas esas instituciones que lo penalizarían por ser negro y ciego y sobrevivir. Todo el desprecio y los garfios del mundo lo estaban esperando para arrancarle su dulce carne a pedazos. Mientras Claud se embutía en el cuerpo inquieto del bebé, mientras lo forzaban al interior del pequeño cuerpo y del terror indecible, la maldecía.
Se despertó fría de sudor en el sofá, con dolor de espalda, y lo primero que escuchó fue el llanto de Angelina. Angelina estaba de pie a unos tres metros de distancia, en la única habitación del apartamento, chillando y golpeando la pared con rabia, dando patadas a la mesa de metal. Connie, colocada y con resaca, se arrastró fuera de la cama y se dio cuenta de que tener un bebé era un delito, que quizás esos bastardos que la habían esterilizado para practicar, por diversión, tenían razón. Que ella se había parido a sí misma una y otra vez, y que era un delito nacer pobre tanto como lo era nacer morena. Había hecho que una nueva mujer creciera donde ella había crecido, y eso era un delito. Entonces se levantó del sofá dando tumbos y vio que Angie, al dar patadas a la mesa, a la pared (cada golpe como un martillazo en su cabeza dolorida) les había hecho un agujero a los zapatos, baratos y gastados. Eran los únicos zapatos que tenía, ¿dónde demonios iba Connie a conseguir otro par? Angie no podía ir sin zapatos. En ese momento, vio frente a ella el intrincado laberinto de conversaciones con su trabajadora social, las explicaciones, los ruegos y formularios en triplicado y cuadruplicado, los viajes a la oficina de la asistencia social para esperar todo el día, primero en el frío de fuera y luego dentro, haciendo cola por siempre jamás, todo por un miserable par de zapatos baratos que reemplazarían al miserable par de zapatos baratos que Angie acababa de destrozar.
—¡Niña de mierda! —gritó, y la golpeó. Golpeó demasiado fuerte. Fue a parar al otro lado de la habitación y se estampó contra la puerta. El brazo de Angie golpeó contra el pesado cerrojo de metal y se fracturó la muñeca. Ese momento duró un segundo. Las consecuencias perdurarían hasta que exhalara su último aliento.
Mientras se sentaba despatarrada contra la pared de la lúgubre celda de aislamiento, las lágrimas le caían sobre el regazo, empapando el vestido amarillo, desteñido de tantos lavados. Lágrimas por la muerte de Claud, lágrimas porque Angelina había sido adoptada por una familia blanca de los suburbios donde crecería como su preciosa y exótica hija. ¿Recordando qué?
¿Por qué la había traicionado Dolly? Bueno, ¿por qué ella había traicionado a su propia hija? Se había deshecho de Angelina ante el dolor de haber perdido a Claud. Debería haberla amado mejor, pero para amar tienes que amarte tú, eso lo sabía ahora, especialmente para amar a una hija en la que te ves a ti misma renacida. Despatarrada contra la pared, cogiéndose las rodillas, intentó concentrarse en el dolor de la vieja herida que nunca había acabado de curarse, bloquear el recuerdo.
Entonces tuvo esa sensación de que alguien se aproximaba, como si alguien estuviera de pie detrás de ella deseando aparecer, esa presencia rozando su conciencia. La sensación fue al mismo tiempo una molestia y un alivio. Se pasó la manga por la nariz, a falta de otra cosa, con una mueca de asco ante su aspecto desaliñado. Odiaba tanto estar sucia… Se sentía horrible; hinchada por las drogas; la piel muerta, ajada; los labios secos, partidos; los cabellos sin vida, sucios y opacos por un sudor febril. Tenía la garganta inflamada y el dolor de cervicales era constante.
¿Vanidad ante una alucinación? Si podía imaginárselo a él con tanta claridad, ¿por qué no podía imaginarse a sí misma limpia y hermosa? Al menos, una alucinación en condiciones le haría algo de compañía, así que cerró los ojos, se recostó contra la pared y dejó que la presencia la llenara. Estuvo así durante unos diez minutos, la cabeza reclinada hacia atrás y los ojos bien cerrados.

Marge Piercy nación en Detroit en 1936, es autora de diecisiete novelas, diecinueve libros de poesía, cuatro de no ficción y una autobiografía aclamada por la crítica.