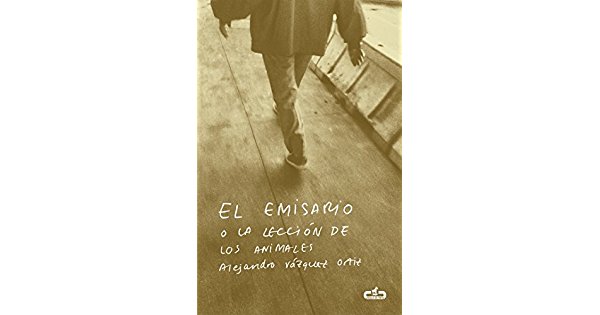[et_pb_section admin_label=»section»][et_pb_row admin_label=»row»][et_pb_column type=»4_4″][et_pb_text admin_label=»Texto» background_layout=»light» text_orientation=»left» use_border_color=»off» border_color=»#ffffff» border_style=»solid»]
Compartimos un fragmento de la primera novela de Alejandro Vázquez Ortiz, una de las plumas con las que la editorial Caballo de Troya inaugura su sello en el país
[/et_pb_text][et_pb_image admin_label=»Imagen» src=»http://testnoticias.canal22.org.mx/wp-content/uploads/2017/08/emisario.jpg» show_in_lightbox=»off» url_new_window=»off» use_overlay=»off» animation=»left» sticky=»off» align=»center» force_fullwidth=»off» always_center_on_mobile=»on» use_border_color=»off» border_color=»#ffffff» border_style=»solid» /][et_pb_text admin_label=»Texto» background_layout=»light» text_orientation=»left» text_font=»Georgia||||» text_font_size=»16″ text_text_color=»#000000″ text_line_height=»1.6em» use_border_color=»off» border_color=»#ffffff» border_style=»solid»]
Ciudad de México (N22/Redacción).- Caballo de Troya comparte con nosotros el primer capítulo de la primera novela del escritor mexicano Alejandro Vázquez Ortiz (Monterrey, 1984), autor de los libros de relatos Artefactos y La virtud de la impotencia. Una ventana al mundo del narcotráfico entre México y Colombia, un relato en el que se contrapone la violencia de la naturaleza y la violencia del hombre.
…
¡Ay de mí!, ¿cómo alzaremos voz ante este hombre?:
¿qué fe podrá en justicia verse en mí, que antes de injusto para con él en todo soy convicto?
Edipo Rey Sófocles
Imaginaré que la frente en la que se posa el acero frío del cañón de esta pistola no es la mía. Como no fui yo a quien precipitaron de un helicóptero sobre la autopista a Saltillo, ni fue mi cabeza la que aplastaron con la llanta trasera de una camioneta. Tampoco fui al que descuartizaron a lo largo de un arroyo. Imaginaré que no es mi sien la que golpearon hasta dejarme sordo de un oído y por eso el amartillarse de la pistola se escucha lejano, detrás de la cortina de agua que nos cae encima. Voy a pensar eso: desde la lluvia vendrá un trueno a sofocar el sonido de la detonación. No llegará el olor de la pólvora quemada. La bala dispuesta a horadarme el cráneo silbará una melodía apacible al zumbarme dentro. Antes de que todo suceda veré la cara de mi asesino y no sólo sus botas ambarinas salpicadas de lodo y de sangre. Y cuando esté tumbado sobre la tierra encharcada con un agujero en la frente seguirá lloviendo durante semanas. El huracán girará sobre la ciudad hasta limpiarlo todo. Hasta lavarme de sangre y de culpa. Imaginaré que no es mi cabeza la que vuelven a golpear con la cacha de la pistola. Que ahora que me quitan la capucha negra de la cara y puedo ver la luz como un borrón pardo aclarándose, imaginaré que el mundo regala su forma una última vez.
1
Vine al mundo a hacer observación participante.
Hablaré en presente. La gramática se hace un ovillo en la lengua como si el tiempo que pasa se traslapara con el tiempo en que hablo. Soy pura gramática. Mi vida ocurre todavía en un rincón de esta ciudad plúmbea.
Recorro una tercera vez el bulevar. No hay más que una avenida amoratada de seis carriles que espejea el cielo inquieto. Es la tercera vez que cruzo la ciudad de oriente a poniente y de regreso. Desde Guadalupe hasta Santa Catarina.
Espero una señal. Mamá decía que ir contra el movimiento del sol es de mal augurio. No nos dejaba empujar su silla de ruedas de oeste a este. Si no había más remedio, nos obligaba a caminar de espaldas.
Lo recuerdo al tomar el retorno debajo de un puente negro. De nuevo hacia el oriente. Aparecerán pronto. La ciudad, lo mismo que el cielo, no está vacía sino dormida. El río es una franja de silencio.
Mi lentitud siempre exaspera a los conductores. A mí también. Pero mi exasperación se compensa con la exasperación ajena. La urbanidad es la ciencia de armonizar las exasperaciones. Nadie debe apresurarse cuando sabe cuál es su destino. El desfile de autos y faros rojos suena a llantas crujiendo sobre el asfalto.
Al alimentar el horizonte con mi movimiento el cielo marrón se enciende como si el cemento ardiera en neón y halógeno. La ciudad es un tambor reverberando. No sé la hora. Son entre las dos y tres de la mañana.
Las luces de un vehículo se alinean tras de mi camioneta. No se puede identificar a nadie dentro. A él nunca le importaba para quién trabajaba. Pero yo no soy él. Ni estos tiempos son sus tiempos. Están nerviosos. Yo también. Me dieron esa instrucción y la sigo. Tengo la garganta seca; mi cuerpo, vacío. El auto se acerca. Mis uñas se ponen blancas en su base por apretar el volante. Me mareo un poco. Es mi estómago vacío. El aire me seca el sudor de la espalda.
La ciudad entera de pronto luce viva, como si despertara en mí una atención desproporcionada y sintiera cada una de las acciones que antes eran imperceptibles: el aire susurra; la textura de la mezclilla en mi entrepierna, una radiola lejana que suena a nostalgia, el transitar bruno de los rostros detrás de los parabrisas. Casi logro escuchar lo que dicen, lo que piensan.
Atrás encienden tres veces las luces altas.
Es un auto compacto. Lo sé por la distancia entre una luz y otra. Son ellos. Ahora escogerán un punto para la entrega. Restallan el látigo sobre el motor que libera un caballaje ruidoso. Adelantan por la derecha. Al rebasarme noto sus miradas y yo les devuelvo la mía para desafiarlos, aunque no distingo nada. Estoy deslumbrado por tantos detalles.
Es un Pointer repintado en mate. Probablemente lo acaban de sacar del corralón. O lo robaron y lo pintaron con chapopote. Se ve la línea de los brochazos sobre la carrocería. Son tres ocupantes. Dos al frente. Uno atrás con una gorra verde.
Tengo miedo de encontrar otra sombra pegadiza, un carro que nos siga. Vigilo los espejos: sólo destellos cobrizos en el horizonte. Nos quedamos solitarios en la velocidad. La camioneta responde mejor de lo que esperaba. Miro de reojo los indicadores. Todo en orden.
Dejo que se alejen hasta convertirse en un punto rojo en el asfalto. Bajo la velocidad. Al lado de la avenida el río sigue nuestros movimientos como un centinela pardo y ondulado. Me convenzo de que no nos siguen. El viento arrecia agitando las farolas. La luz ocre tiembla sobre la tierra. Mis manos enrojecidas empiezan a sudar.
Seco las palmas en el pantalón y pienso en él. En lo que habría hecho al verlos, como yo lo hago, detenerse debajo de un puente. Paso mi mano por el cabello. Pero él no habría hecho eso. Él habría agarrado la pistola de la entrepierna como quien se pellizca los huevos para darse valor. Bajo la velocidad.
Los dos pasajeros de adelante descienden del vehículo y se quedan mirándome fijamente porque no me detengo. Golpeo el volante con impaciencia. No es lo que quería hacer. Nada de esto es lo que quería hacer. Yo he venido al mundo a hacer observación participante, no a esto.
Uno de ellos levanta el cofre del Pointer y el otro se recarga en el coche mirando hacia el río. Cambio de carril para retornar. Al girar y ver de nuevo el puente, se me ocurre que no es seguro. Pueden estar parapetados detrás de la barandilla. Me cargo a la derecha para subir. Pretendo revisar todo desde arriba. Se llevarán las manos a las cachas de las pistolas. El pasajero del asiento trasero atrae a los demás con un gesto.
Nadie atento al puente, nadie con un teléfono a la oreja o un auto ocupado. La calle renegrida y sorda carece de movimiento salvo en la entrada de la clínica y, más al norte, la espesa columna de humo de la mantequera. Frente al Seguro Social un puñado de gente se arremolina ante un puesto de comida, otros descansan en los escalones y la banqueta.
Trazo tréboles y retornos para cruzar el río, regresar por el puente y volver a bajar a la parte inferior de la ave- nida. El río Santa Catarina lleno de arbustos es un abismo.
Si no fuera por el repiqueteo del motor se podría escuchar el canto de una chicharra y el rumor de los matojos en tierra. Al poniente se advierten unas masas extendidas: canchas y pistas de carreras que titilan en espirales.
En el puente un hombre y una mujer caminan hacia el norte abrazados por las caderas. Un par de mendigos transparentes están recostados ante la puerta de un Súper Siete. Más eses, retornos, caracoles.
Cuando me enfilo de nuevo a la avenida, imagino que ya no están. Sería lo mejor. Pero ahí siguen. Colocaron un triángulo de precaución unos metros atrás. Tienen las puertas abiertas y esperan tiros. El pasajero de atrás, con su cachucha verde, sigue sin salir. Paso muy lento junto a ellos. Quiero que me vean. Que estoy solo. Que soy yo. Que soy él.
Me detengo a una distancia prudente. Desde donde sea difícil darme al primer disparo. No apago el motor. Tengo que escucharlo.
Hace tiempo que no le exigía tanto a la camioneta y está reaccionando bien. Lo dejo un rato temblar. En marcha mínima el motor tose y quiere acelerarse solo. Giro la llave del encendido. Apago las luces. Espero. En la oscuridad todo es más nítido.
Se aproximan. En el retrovisor distingo a un hombre con una bolsa en la mano. Sus pasos suenan diáfanos en la grava junto a la avenida. Adivino qué tipo de zapatos usa por la manera en que sus suelas raspan la tierra.
Arriba, esporádicos, zumban coches sobre el puente. El asfalto tiembla como la cuerda de un instrumento ronco. El firme cubierto de polvo palpita. El espejo dibuja un hombre fornido y calvo. La bolsa es una mochila de mano verde con amarillo. Se gira y hace señales a sus acompañantes. Atrás encienden las luces altas. Me ciegan un poco. El hombre se detiene junto a la ventanilla. Saluda con un gesto imperceptible. Me tiende la mochila a través de la ventana.
—Hay un teléfono ahí dentro —dice seco.
—¿No me das la ubicación de una vez?
—Todavía no tenemos punto —al no responderle agrega—: También hay una pistola —mira impaciente atrás, intenta recordar las instrucciones—, al rato te va a llamar René y te dirá dónde es.
No espera a que diga nada. Camina de regreso a su ve- hículo. Casi a trote.
Miro la mochila: una bolsa deportiva verde con ribetes amarillos en la agarradera. Tiene el teléfono y unos paquetes envueltos en cinta canela. La pistola ahora no importa. La dejo en el suelo de la cabina.
Se escuchan las puertas del vehículo. No se toman la molestia de recoger el triángulo de precaución. Con un acelerón arrancan a toda prisa. Yo enciendo las luces altas. Deseo ver al pasajero de atrás, que supongo, es René. Sólo se ve su nuca morena, el pelo negro y la redecilla verde de la cachucha.
Busco las llaves a tientas. Enciendo el motor que reanuda su marcha moribunda. Por las rendijas del aire acondicionado entra el olor del aceite tostado. Forcejeo con la transmisión, pero no arranco. El motor queda suspendido esperando la orden. Junto a la cuneta brilla el cadáver castaño de un perro atropellado. Se ve fresco con un charco de pulpa negra envolviéndolo. Sus patas están boca arriba. Está entero, musculoso y recio. Una cruza de pitbull.
No arranco. Me quedo un rato viéndolo y golpeo el volante.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]